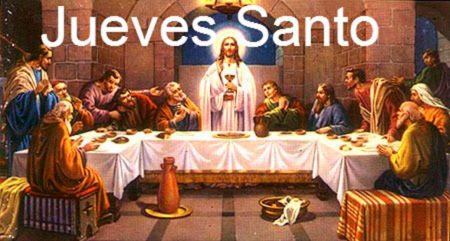Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. (1 Jn 4, 20) El apóstol y discípulo Juan, nos invita a practicar el amor fraternal como medio para llegar y conocer a Dios, como práctica para el amor divino.

Una manifestación del amor es el deseo del bien y por clara extensión, el amor a los hermanos.
El amor fraterno nos enseña a compartir nuestros bienes y a llevar una convivencia sana y constructiva. El amor fraterno nos prepara a vivir en sociedad y se extiende a los que no son hermanos de sangre, ni de raza, ni de religión, pero se aman como si lo fueran.
En la vida humana hay algunas circunstancias y situaciones que no son objeto de elección. No podemos elegir a nuestros padres ni el elegir o situación para nacer. Tampoco podemos elegir a nuestros hermanos. Y esto algunas veces, en diversas etapas de la vida, trae problemas. De pequeños hay peleas con los hermanos para llamar la atención de los padres. Ya de mayores, también hay peleas por una relación desgastada.
Las peleas de infancia o de madurez pueden sanarse con el cultivo del amor fraternal. El amor fraternal es del deseo del bien de un prójimo que comparte nuestro origen y que es igual a nosotros. En el amor filial o paterno siempre hay una relación de autoridad o de superioridad. Por tanto, no puede haber un amor entre iguales, sino entre subordinados, pues el hijo se subordina al padre.

En cambio, entre hermanos hay una relación de iguales. Esta igualdad se da tanto por el origen como por la relación. Los hermanos tienen una capacidad de desearse el bien más sinceramente porque ven en el otro un reflejo de sí mismo. Esto implica que hay un profundo conocimiento del otro y de sus necesidades. El amor fraterno, entonces, se da entre los iguales y desea el bien para los iguales. No olvidemos que el amor fraternal más perfecto es el mutuo, aunque a veces esto no suceda así. No obstante, en esta posible situación, el amor fraterno puede llegar a ser mutuo si uno de los hermanos comienza a amar desinteresadamente primero.
Quien no ama a su hermano no ama a Dios
Una lección universal sobre el amor fraternal la encontramos en la Primera carta de Juan. En ella se discute la posibilidad de amar a Dios sin amar a los hermanos, sean estos carnales o de religión. La respuesta de Juan es contundente: no se puede amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Pues si no amamos al hermano que os queda cercano y conocemos bien, ¡cuánto más Dios, que es inmaterial y perfecto, el cual nos queda lejos como un objeto de amor si no lo conocemos bien!
Por eso dice San Juan: «Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. (1 Jn 4, 20) El apóstol nos invita a practicar el amor fraternal como un medio para conocer a Dios y como una práctica para el amor divino. Esto es una cuestión de posibilidades. No es posible amar lo que no se conoce. Y si conocemos al hermano que es semejante a nosotros, y no lo amamos no es posible que digamos a Dios. Pues Dios no es como el hermano que es cercano, sino que es misterioso y un tanto oculto. A Dios no lo conocemos como al hermano, y como no podemos amar lo que no conocemos no podemos amar a Dios si primero no ejercemos el amor fraternal.
El amor del que se habla aquí no se circunscribe a los hermanos carnales, sino que se expande a toda la comunidad de creyentes, que son hermanos por tener a Dios como Padre y por ser hijos en el Hijo. Incluso parece que el apóstol llama a los cristianos a amar a toda la comunidad humana en el amor fraternal.

Cuando entramos en el pórtico del triduo pascual, dispuestos a celebrar el misterio central de nuestra fe -la muerte y resurrección del Señor-, la liturgia nos muestra dos gestos de Jesús realmente extraordinarios: Lava los pies a los apóstoles y luego nos deja el don de la Eucaristía, de su cuerpo entregado y de su sangre derramada. Dos gestos íntimamente unidos y que tienen una profunda relación por lo que significan en la vida de Jesús y para la nuestra.
Ambos gestos son expresión del amor de Jesús, un amor extraño, que no tiene ni pone límites. Juan dirá que “nos amó hasta el extremo” (Jn 13,1), y dice bien.
Nos amó hasta el extremo de hacerse siempre presente entre nosotros –el amor es presencia- en la pequeñez de un poco de pan y de unas gotas de vino. Hasta el extremo de actualizar en ellos la entrega total de su vida –y el amor es entrega- haciendo del pan el signo de su cuerpo entregado y del vino el signo de su sangre derramada. Hasta el extremo de dejarnos este alimento, este banquete –al amor hay que cuidarlo y alimentarlo- como alimento del amor en nuestra vida.
Nos amó hasta el extremo de lavar los pies, tarea de esclavos, humillándose delante de nosotros y haciendo de su vida un servicio –amar es servir- para que podamos recuperar nuestra libertad y dignidad.
Su amor llegará al extremo, sobre todo, dando su vida en la cruz por todos y cada uno de nosotros.